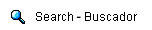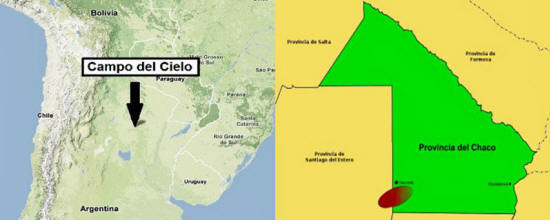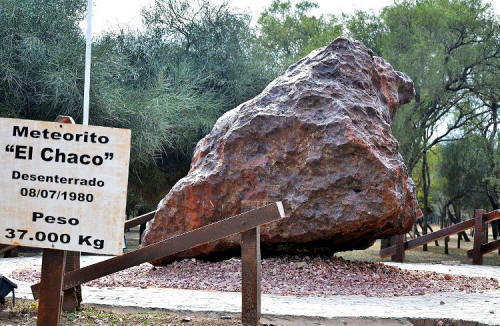|

por Jorge Alvarez
04 Septiembre 2016
del Sitio Web
LaBrujulaVerde

1576 fue especialmente pródigo en descubrimientos:
-
el navegante portugués Paulo
dias de Novais fundaba en la costa atlántica de África
una factoría que con el tiempo se convertiría en Luanda, la
actual capital de Angola
-
el marino inglés Martin
Frobisher llegaba a Groenlandia y, en el mismo viaje,
descubría el estrecho que lleva su nombre
-
los españoles también hicieron
sus aportaciones, pues Diego García de Palacio
enviaba una carta de relación a Felipe II informándole sobre
la exploración de la provincia de Guatemala y en el texto se
hacía la primera alusión documental a una ciudad maya
conocida como Xukpi, actualmente conocida como Copán y
ubicada en Honduras
En ese último sentido, España también
fue la responsable de un curioso descubrimiento más al sur, en aquel
territorio que más tarde sería institucionalizado como
Gobernación del Río de la Plata (luego Virreinato del Río de la
Plata y, más tarde, hasta hoy, Argentina), pero que entonces todavía
era una región del Perú a medio conquistar donde apenas había unos
pocos asentamientos como Sancti Espiritus, Santiago de Estero y
Córdoba (Buenos Aires había sido abandonada y se refundaría en
1580).
Aquel año, en ese vasto territorio, una partida de exploración
española se internó en Otumpa, lo que hoy es la parte meridional (o
Austral, como de hecho, se llama) de la provincia norteña del Chaco,
entonces una región que las tribus locales llamaban Piguem Nonraltá.
El significado de esa expresión es
Campo del Cielo y los pueblos del entorno se lo pusieron
basándose en dos leyendas distintas:
los tobas o qom, mocovíes y abipones
(tres ramas del mismo tronco guaicurúa) contaban que el sol
había llorado sobre ellos enormes lágrimas de piedra con las que
había fertilizado la tierra, mientras que los matacos (wichis)
identificaban aquellos colosos pétreos con pedazos de la Luna,
arrancados por jaguares pero con el mismo resultado positivo
sobre el suelo.
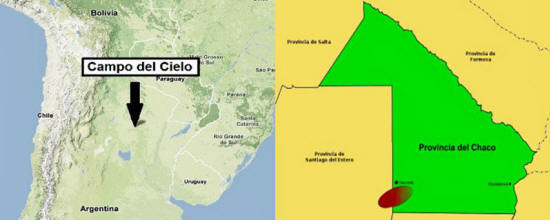
Mapa de la provincia
de El Chaco
A los conquistadores les interesaban esas historias porque habían
podido comprobar que las puntas de flecha y las boleadoras de los
indígenas eran de hierro, por lo que pensaron que había yacimientos
de ese mineral, de manera que el gobernador de Tucumán, Gonzalo
de Abreu y Figueroa, encargó investigarlo al capitán Hernán
Mejía de Mirabal.
Este veterano del bando realista contra
las huestes pizarristas en las guerras del Perú, y más tarde en las
calchaquíes para someter a los diaguitas, se puso en marcha
acompañado de una decena de soldados y un grupo de indios
chiriguanos que le hicieron de guía.
La columna alcanzó aquella llanura
boscosa en busca de lo que pronto constituiría uno de aquellos mitos
que se formaban a base de juntar leyendas aborígenes, habladurías y
un leve poso de realidad:
el Mesón de Fierro, la fabulosa mina
de donde los indios extraían el hierro.

En realidad se trataba de un área de unos 19 kilómetros de largo por
3 de ancho horadada por 27 cráteres, por la que se diseminaba
multitud de fragmentos de un meteorito que había llegado a la Tierra
cuatro o cinco milenios antes, rompiéndose en pedazos al entrar en
la atmósfera y provocando aquella lluvia de lágrimas de la que
hablaba la tradición nativa.
Alguna de aquellas huellas circulares
mide 115 metros de diámetro, pero también hay agujeros que penetran
en el subsuelo hasta 8 metros, dejando tras de sí una marca de
arrastre de 25 por la velocidad del impacto, calculada en 140.000
kilómetros por hora.
Ello puede dar una idea de las
dimensiones que tendría la roca original: las estimaciones apuntan a
unas 600 toneladas, de las que la mitad se calcinaron con el choque
atmosférico.
Hay miles de fragmentos, unos minúsculos y otros más grandes:
el mayor recuperado hasta la fecha,
en 1969 y bautizado como El Chaco, pesa 37 toneladas y es el
segundo del mundo sólo por detrás
del Hoba de Namibia, estando el
conjunto expuesto al saqueo continuo (en 1990 incluso se produjo
un intento de robo de El Chaco).
Es curioso porque, frente a esa codicia
moderna, los españoles se sintieron decepcionados al no encontrarle
la utilidad esperada a aquella enorme roca grisácea que Mejía supuso
de plata y a la que también se conoció como Fierro del Chaco y
Meteorita.
No había mina alguna y seguramente no
compensaba organizar una explotación para tan poca cantidad, así que
el Campo del Cielo quedó un tanto olvidado, hasta el punto de que ni
siquiera se consignaron las coordenadas con detalle.
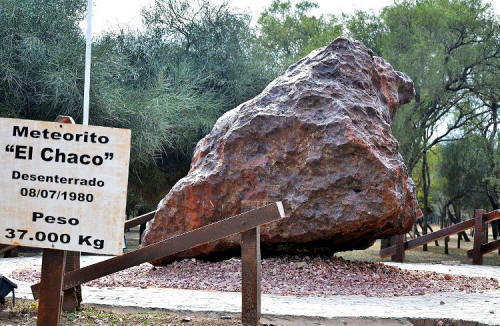
Meteorito El Chaco
Así quedaron las cosas hasta 1774, año en que otro virrey organizó
una nueva expedición al mando de Francisco de Maguna.
Éste describió el meteorito como "una
gran barra o planchón de metal" y calculó que pesaría unos 500
quintales (23.000 kilos), reuniendo algunas muestras que se llevó
consigo y que, según los testimonios de la época, estaban compuestas
por,
"una quinta parte de plata y el
resto fierro de extraordinaria pureza".
En 1776 retornó al lugar, recogió más
mineral y levantó un plano, además de dibujar el citado "planchón”;
lamentablemente, esos documentos se han perdido.
Los datos disponibles de la época fueron aportados por dos nuevas
misiones.
-
La primera fue la del sargento
mayor Francisco de Ibarra, que visitó el sitio en 1779,
haciendo un nuevo plano y registrando todas las operaciones
en un diario.
-
La segunda corrió a cargo del
teniente de fragata Miguel Rubín de Celis en 1783, quien
fijó más exactamente altitud y latitud y movió El Chaco
mediante palancas para analizar su parte inferior, enviando
el preceptivo informe a España.
El marino estimó un peso mayor que el
calculado por Maguna, 900 quintales, y detalló las dimensiones: 2,89
x 1,28 x 1,37 metros.
"Una inmensa mesa de fierro que
sobresalía de la llanura" describió, de donde derivaría lo de
Mesón del Fierro.

Meteorito El Toba
Unos años más tarde, parte de las muestras (arrancadas con pólvora)
se enviaron a la Royal Society of London for Improving Natural
Knowledge (Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia
Natural), donde un análisis científico demostró que procedían de
meteoritos y no de una erupción volcánica, como se había pensado.
Con el paso del tiempo fueron hallándose
otros fragmentos importantes, como el que encontró en 1803 Diego
Bravo de Rueda en Runa Pocito, de una tonelada, y varios más.
Ya en la Argentina independiente, en
1923, apareció uno casi tan pesado como El Chaco - con 4.210
kilogramos de peso y al que se puso El Toba de nombre.
De aquel que los españoles bautizaron
Mesón del Chaco no se ha vuelto a saber.
|