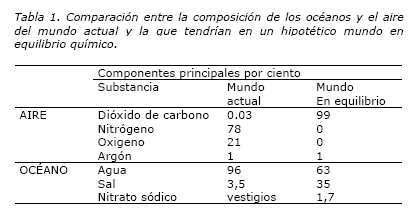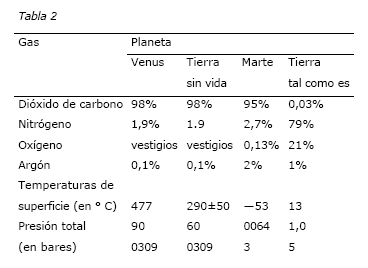|
Raramente, sin embargo, son las playas esos lugares idílicos e inmutables, al menos no durante mucho tiempo seguido. Las mareas y los vientos agitan incansablemente sus arenas, si bien es cierto que hasta aquí podemos hallarnos todavía en un mundo cuyos cambios se circunscriben a los perfiles de las dunas y a las figuras cinceladas por los flujos y reflujos de las aguas.
Supongamos que en el horizonte, por otra parte inmaculado de nuestra playa, aparece una manchita. Inspeccionándola más de cerca descubrimos que se trata de un apilamiento arenoso obra, inequívocamente, de un ser vivo: vemos ahora, con total claridad, que se trata de un castillo de arena. Su estructura de conos truncados superpuestos revela que la técnica constructiva empleada ha sido la del cubo. El foso y el puente levadizo, con su rastrillo grabado que, con el secado de la arena empieza ya a desvanecerse, son también típicos.
Estamos, por así
decir, programados para reconocer instantáneamente la mano humana en
un castillo de arena, pero si hicieran falta pruebas adicionales de
que este apilamiento arenoso no es un fenómeno natural, habríamos de
señalar que no se ajusta a las condiciones de su entorno. Las olas
han hecho del resto del la playa una superficie perfectamente lisa,
mientras que el castillo se yergue aún, orgullosamente, sobre ella;
además, hasta la fortaleza construida por un niño tiene una
complejidad de diseño y muestra una deliberación tales como para
descartar desde el primer momento la posibilidad de que sea una
estructura debida a fuerzas naturales.
Aunque en sí mismas inertes, las construcciones realizadas por
un ser vivo contienen un verdadero caudal de información sobre las
necesidades e intenciones de su constructor. Las señales de la
existencia de Gaia son tan efímeras como nuestro castillo de arena.
Si sus asociados vitales no realizaran una continua labor de
reparación y recreación, del mismo modo que los niños levantan una y
otra vez sus castillos, toda huella de Gaia pronto desaparecería.
Por suerte no estamos totalmente desprovistos, como los enloquecidos cazadores del Snark, de mapas o de medios de identificación; contamos con algunas indicaciones. A finales del siglo pasado, Boltzman redefinió elegantemente la entropía diciendo que era la medida de la probabilidad de una distribución molecular.
Esta definición, que quizá al principio pueda parecer oscura, nos
conduce directamente a lo que buscamos. Implica que, allí donde
aparezca un agrupamiento molecular altamente improbable, existirá
casi con certeza la vida o algunos de sus productos; si esa
distribución es de índole global, quizá estemos siendo testigos de
alguna manifestación de Gaia, la criatura viviente más grande de la
Tierra.
Otra definición general señala que una distribución molecular improbable es aquella que, para su constitución, requiere un dispendio de energía por parte del trasfondo de moléculas en equilibrio.
(Del
mismo modo que nuestro castillo es reconociblemente diferente de su
uniforme fondo; la medida en la que es diferente o improbable
expresa la disminución entrópica, la deliberada actividad vital que
representa).
Conocemos también la cantidad de energía liberada cuando cada uno de estos elementos se combina con otro y cuando tales compuestos se combinan a su vez. Suponiendo, por tanto, que existe una fuente de alteración aleatoria y continua —el viento de nuestra playa— podemos calcular cuál será la distribución de los compuestos químicos cuando se alcanza el estado de mínima energía, en otras palabras el estado a partir del cual no hay reacción química que pueda producir energía alguna.
Cuando realizamos este
cálculo (naturalmente, con la ayuda de un computador) obtenemos unos
resultados que son aproximadamente los que muestran la Tabla 1.
Tabla 1
Comparación entre la composición de los océanos y el aire
del mundo actual y la que tendrían en un hipotético mundo en
equilibrio químico. Es uno de esos ejercicios en los que, contando con la ayuda de un computador para realizar la tediosa parte de cálculo, la imaginación puede volar libremente. Para alcanzar el estado de equilibrio a escala de la Tierra, es necesario aceptar ciertos presupuestos formidablemente irreales: hemos de imaginar que el mundo ha sido de algún modo confinado dentro de un envoltorio aislante que, a modo de termo cósmico, lo mantiene a 15° C.
Los componentes del planeta son entonces cuidadosamente mezclados hasta completar todas las reacciones químicas posibles, extrayendo la energía por ellas liberada para mantener constante la temperatura. El resultado final sería un mundo cubierto por una capa oceánica carente de todo oleaje, sobre la cual habría una atmósfera rica en dióxido de carbono y desprovista de oxígeno y nitrógeno.
El mar, muy salado,
tendría un lecho compuesto por sílice, silicatos y minerales
cretáceos.
Tendría, además, una alta temperatura interior mantenida
por la desintegración de elementos radiactivos procedentes de la
cataclísmica explosión nuclear de cuyos restos se formó la Tierra.
Habría nubes, lluvia y posiblemente pequeñas extensiones de tierra
firme. Suponiendo el rendimiento solar actual, los casquetes polares
probablemente no existieran, porque este mundo sin vida de régimen
permanente contendría una gran cantidad de dióxido de carbono,
perdiendo por ello el calor más lentamente que nuestro mundo real.
Este mundo dispondría de energía cólica e
hidráulica, pero la química sería sumamente escasa. No podría
obtenerse nada ni remotamente parecido a un fuego. Aun suponiendo
vestigios de oxígeno en la atmósfera, no habría nada que quemar en
él, y si dispusiéramos de combustible, el oxígeno atmosférico
necesario para prender algo es de un 12 por ciento, cantidad muy
superior al pequeñísimo porcentaje de un mundo sin vida.
Cuando el
nivel de oxígeno alcanza el 25 por ciento, hasta la vegetación
húmeda sigue ardiendo una vez que la combustión ha empezado, de tal
modo que un bosque incendiado por un rayo seguiría quemándose
ferozmente hasta que todo el material combustible hubiese sido
consumido. Estos mundos de novela de ciencia ficción con
estimulantes atmósferas ricas en oxígeno son eso, mundos de ficción:
bastaría el descenso de la nave del protagonista para hacerlos arder
como teas.
Los castillos de arena
desaparecerían en un día de la Tierra si no hubiera niños para
construirlos. Si la vida se extinguiera, la energía libre disponible
para encender fuegos desaparecería tan pronto, comparativamente,
como el oxígeno del aire. Tal proceso se cumpliría en
aproximadamente un millón de años, lapso temporal insignificante
para la vida de un planeta.
Podrías pensar, lector, que todo esto está muy bien: la idea de que muchas de las características abiológicas de nuestro mundo, como la posibilidad de encender fuego, son consecuencia directa de la presencia de vida está respaldada por un argumento convincente, pero ¿cómo nos ayuda esto a reconocer la existencia de Gaia?
Mi respuesta es que, allí donde las situaciones
de profundo desequilibrio, como la presencia de oxígeno y metano en
el aire o de árboles en el suelo son de alcance global, estamos
vislumbrando algo de tamaño planetario capaz de mantener inalterada
una distribución molecular altamente improbable.
Marte podría ser muy
bien el prototipo de un mundo de régimen permanente desprovisto de
vida.
Para completar con propiedad el cuadro y seguir paso a paso los cambios del decorado químico durante la muerte de nuestro planeta, necesitamos idear un proceso que acabe con la vida sin alterar el entorno físico; dar con algo tan definitivo representa, a pesar de las profecías de muchos ecologistas, un problema prácticamente insoluble. Se habla de la amenaza de los aerosoles para la capa de ozono; al desaparecer, nada impedirá que una avalancha de letal radiación ultravioleta procedente del sol "destruya completamente la vida sobre la Tierra".
La eliminación total o parcial de la capa de ozono que envuelve a la Tierra tendría muy desagradables consecuencias para la vida tal como la conocemos. Muchas especies, incluyendo al hombre, padecerían daños y otras serían destruidas. Las plantas verdes, principales productoras de alimentos y oxígeno, sufrirían deterioro, pero se ha demostrado recientemente que ciertas especies de algas azul-verdes, transformadoras primarias de energía en los tiempos antiguos y en las playas modernas, son extremadamente resistentes a las cortas ondas de la radiación ultravioleta.
La vida de este planeta es una entidad recia, robusta y adaptable; nosotros no somos sino una pequeña parte de ella. Su fracción más esencial está constituida probablemente por el conjunto de criaturas que habitan los lechos de las plataformas continentales y que pueblan el suelo inmediatamente bajo la superficie. Los animales y las plantas de gran tamaño son relativamente irrelevantes; resultan quizá comparables a ese grupo de elegantes vendedores y modelos glamorosas que se encargan de presentar un producto. Pueden ser deseables pero no esenciales.
Son los esforzados trabajadores microbianos del suelo. y los lechos marinos los que mantienen las cosas en marcha, y la opacidad de sus respectivos medios los pone a salvo de la más intensa radiación ultravioleta.
Las radiaciones nucleares tienen posibilidades letales: si una estrella próxima se convierte en una supernova y explota ¿no esterilizará a la Tierra la intensa radiación cósmica? ¿Y que sucedería si, en el transcurso de una guerra total, el armamento nuclear es utilizado a discreción?
Pues que, como en el caso anterior, la especie humana y los animales grandes se verían seriamente afectados, pero para la mayor parte de la vida unicelular tales acontecimientos ni siquiera se habrían producido.
Se ha
investigado repetidamente la ecología del atolón Bikini para ver si
el alto
nivel de radiactividad consecuencia de las pruebas nucleares allí
realizadas ha perjudicado la vida del arrecife coralino,
comprobándose su escaso efecto, salvo donde la explosión había
volado el suelo fértil dejando al descubierto la roca.
Tanto
agresores como agredidos quedarían localmente devastados, pero las
áreas alejadas de los blancos y los ecosistemas marinos y costeros,
de especial importancia para la biosfera, sufrirían alteraciones
mínimas.
Cuando el informe se dio a conocer, Norteamérica experimentó una extraña y desproporcionada preocupación por la capa de ozono, porque si bien la extrapolación quizá termine resultando cierta, sigue siendo una especulación basada en pruebas muy débiles. Hoy por hoy, parece todavía que una guerra nuclear generalizada, aunque pavorosa para las naciones en conflicto y sus aliados, no supondría la total devastación tan a menudo descrita. Ciertamente no significaría gran cosa para Gaia.
El informe fue
criticado —lo es aún— moral y políticamente, y se calificó de
irresponsable, alegándose su carácter estimulante para los
planificadores militares más belicosos. Parece que eliminar la vida
de nuestro planeta sin modificarlo físicamente es poco menos que
imposible. Sólo nos quedan los supuestos ficticios: construyamos
pues un apocalíptico decorado en el que toda la vida de la Tierra,
hasta la última espora, haya sido eliminada.
Su plan de trabajo se basa en la idea de que el retraso sufrido por la agricultura de estos países se debe, entre otras cosas, a la falta de fertilizantes; sabe también que, para las naciones industrializadas, no es fácil producir y exportar fertilizantes sencillos — nitratos, fosfatos— en cantidades suficientes para que resulten de utilidad.
Es consciente, por otra
parte, de que el empleo exclusivo de fertilizantes químicos tiene
ciertos inconvenientes. Teniendo en cuenta todo ello, sus
intenciones son servirse de técnicas de manipulación genética para
desarrollar cepas bacterianas fijadoras de nitrógeno muy mejoradas
respecto a las existentes. Gracias a ellas el nitrógeno del aire
podría ser transferido directamente al suelo sin necesidad de
recurrir para ello a una industria química compleja ni de alterar el
equilibrio edáfico natural.
Avid, al que pronto correspondían unos días de vacaciones, decidió pasarlos en España, lo más cerca posible del centro agrícola donde se realizaba el trabajo sobre el maíz, y notificó su llegada a los colegas españoles para discutir juntos el problema. Así lo hizo y, de vuelta a su laboratorio tras el intercambio de opiniones y muestras, inició inmediatamente el cultivo de éstas, obteniendo del maíz español un microorganismo móvil con una capacidad para captar fosfato del suelo superior a todo lo que había visto hasta entonces.
No fue difícil
para un científico de su competencia conseguir la adaptación de esta
nueva bacteria a fin de que pudiera vivir cómodamente en diferentes
cultivos, en los arroceros especialmente, la más importante fuente
de alimento de las áreas tropicales. Las primeras pruebas de
cereales tratados con Phosphomonas avidii realizadas en el centro
experimental inglés tuvieron un éxito sorprendente, registrándose
incrementos substanciales en el rendimiento de todos sin que se
observara la aparición de efecto adverso alguno.
En el cálido entorno tropical que ponía a su alcance todo cuanto requería un crecimiento explosivo, sus cantidades se duplicaban cada veinte minutos, sin que los pequeños organismos depredadores normalmente encargados de poner coto a un desarrollo de esta índole pudieran hacer nada por impedirlo.
Era tal la avidez por el fósforo
de la combinación alga-bacteria que el crecimiento de cualquier otra
cosa era completamente imposible.
Aquella noche, el doctor Avid y sus colegas se acostaron tarde, cansados y preocupados. Cuando tras algunas horas de inquieto sueño saltaron de sus camas, la luz del amanecer confirmó sus peores pesadillas: la superficie de una pequeña vía de agua, separada de los arrozales por varios kilómetros y cercana al mar, estaba cubierta de una esponjosa masa verde-gris.
Despavoridos, aplicaron por doquier todos
los
agentes de destrucción a su alcance y, al comprobar que no podían
atajar
el avance de la plaga, el director de la estación intentó
desesperadamente,
pero en vano, persuadir al gobierno de que evacuara el área en el
acto y
la esterilizara con una bomba de hidrógeno antes de que fuera
completamente imposible controlarla.
La casi infinita gama de criaturas que llevan a cabo cooperativamente todas las tareas esenciales para la supervivencia común estaba siendo aplastada por un manto uniforme de verdor, cerrado a todo lo que no fuera su inextinguible ansia de alimentarse y crecer. Vista desde el espacio, la Tierra se había transformado en una esfera de un desvaído verde azulado.
Agonizante Gaia, desaparecían los últimos restos del control cibernético a cuyo cargo está la composición de la superficie y de la atmósfera, manteniéndolas en el óptimo para la vida. La producción biológica de amoníaco se había interrumpido hacía tiempo y las grandes masas de materia orgánica en putrefacción —incluyendo enormes cantidades del alga misma— producían compuestos sulfurosos que en la atmósfera se oxidaban transformándose en ácido sulfúrico. Las lluvias eran, por consiguiente, progresivamente más ácidas; las caídas sobre las masas de tierra expulsaban de este habitat al intruso.
La falta de otros
elementos esenciales empezó a dejarse sentir y a repercutir más y
más en el crecimiento de la talofita, que fue extinguiéndose
gradualmente, sobreviviendo tan sólo en escasos hábitats marginales
de donde también desaparecería así se hubieron acabado los
nutrientes disponibles.
Las tormentas y las radiaciones procedentes del Sol y del espacio exterior continuarían bombardeando nuestro indefenso mundo, rompiendo los enlaces químicos más estables: los elementos alterados se recompondrían en formas más próximas al equilibrio. En principio, la más importante de estas reacciones tendría lugar entre el oxígeno y la materia orgánica muerta.
La mitad, aproximadamente, se
oxidaría, quedando el resto
enterrada en arenas o lodos. Este proceso se cobraría solamente un
pequeño porcentaje del oxígeno: la parte más cuantiosa iría
combinándose, poco a poco pero inexorablemente, con el nitrógeno del
aire y los gases reductores expulsados por los volcanes.
Pero cuando la
concentración de CO2 atmosférico llega —o excede— al 1 %, entran en
juego efectos no lineales que provocan una intensa subida de la
temperatura. Al faltar la biosfera que lo fija, la tasa atmosférica
de dióxido de carbono sobrepasaría probablemente esa cifra crítica
del 1 %, con lo que la Tierra alcanzaría rápidamente una temperatura
próxima a la del agua en ebullición. Esto, a su vez, aceleraría las
reacciones químicas acercándolas todavía más al punto de equilibrio.
Entretanto, los bullentes océanos se habrían encargado de hacer
desaparecer los últimos vestigios de la pareja destructora.
La violenta climatología, empero, de un mundo de océanos hirvientes, generaría probablemente nubes cargadas de agua que alcanzarían las capas atmosféricas altas, provocando en ellas un incremento de la temperatura y de la humedad; ello tendría como consecuencia una más rápida descomposición del agua, con mayor liberación de hidrógeno (que escaparía al espacio) y de oxígeno. La mayor presencia de éste aseguraría, en última instancia, la desaparición de virtualmente todo el nitrógeno de la atmósfera, finalmente compuesta de CO2 y vapor, algo de oxígeno (probablemente menos del 1%) y argón, gas raro sin función química (es decir, inerte).
La Tierra quedaría, pues, permanentemente envuelta en un
capullo blanco brillante de nubes, convirtiéndose en un segundo
Venus, aunque no tan cálido.
La combinación
química de nitrógeno y oxígeno también tendría lugar, aunque mucho
más lentamente. El resultado final sería un planeta más o menos
helado y provisto de una rarificada atmósfera compuesta por
CO2 y argón, con trazas únicamente de oxígeno y nitrógeno. Algo, con
otras palabras, semejante a Marte, aunque no tan frío.
Cualquiera que se consagre a este campo —todo granjero en realidad— confirmará que la domesticación no favorece la supervivencia en condiciones no domésticas. Tan vehemente se ha mostrado, sin embargo, la preocupación pública por los peligros de la manipulación del material genético —ADN—, que es bueno contar con la confirmación de una autoridad como John Postgate respecto a que este pequeño ensayo en clave de SF es tan sólo un vuelo de la fantasía.
El código genético de la vida real, ese
lenguaje universal que todas las células vivas comparten, lleva
inscritos demasiados tabús para que algo así pueda suceder, sin
contar con el complejo sistema de seguridad encargado de que ninguna
exótica especie proscrita crezca por su cuenta hasta convertirse en
un floreciente sindicato del crimen. A lo largo de la historia de la
vida y a través de innúmeras generaciones de microorganismos, han
debido ser descartadas grandes cantidades de combinaciones genéticas
viables.
|