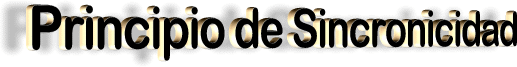|
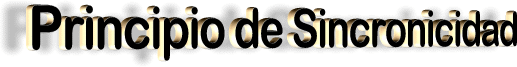
del Sitio Web
Wikipedia
Mediante el Principio de sincronicidad, C. G. Jung intenta dar
cuenta de una forma de conexión entre fenómenos o situaciones de la
realidad que se enlazan de manera acausal, es decir, que no
presentan una ligazón causal, lineal, que responda a la tradicional
lógica causa-efecto.
Fundamentación
Será a través de dos de sus escritos de 1952
como expondrá el concepto de sincronicidad:
-
Sincronicidad como principio de conexiones acausales, publicado
junto a una monografía de Wolfgang Pauli, «La influencia de las
ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler», en
Interpretación de la naturaleza y la psique.
-
Sobre sincronicidad, conferencia pronunciada en los encuentros
Eranos.
En ellos establecerá que la manera en que los fenómenos se
vincularían sería a través de su significado. Un típico ejemplo de
sincronicidad se da cuando una persona constata que una imagen
mental suya, netamente subjetiva, es reflejada, sin explicación
causal, por un evento material exterior a él. En términos de Jung,
sería la concordancia, en el nivel del significado, de una imagen
mental con un fenómeno material que se dan simultáneamente. Por lo
tanto, Jung considera que las sincronicidades son "concordancias
significativas acausales".
Para él, la sincronicidad es,
"la
coincidencia de dos o más acontecimientos, no relacionados entre sí
causalmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante...".
Una de las citas favoritas de Jung sobre sincronicidad remite a la
obra de Lewis Carroll A través del espejo, en la cual la Reina
Blanca dice a Alicia: Es mala memoria, la que funciona sólo hacia
atrás.[1]
El surrealismo dio también una gran importancia a este tipo de
fenómenos, denominados por André Breton «azar objetivo».
Casuística
- Jung cita inicialmente en su obra dos casos
prototípicos, indicando en ellos no una explicación dirigida a hacer
cambiar de opinión a quien ve solamente casualidades, sino a modo de
exposición de la manera en que suelen presentarse en la vida
práctica las coincidencias de sentido:
Una joven paciente soñó, en un momento decisivo de su tratamiento,
que le regalaban un escarabajo de oro. Mientras ella me contaba el
sueño yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repente,
oí detrás de mí un ruido como si algo golpeara suavemente la ventana.
Me di media vuelta y vi fuera un insecto volador que chocaba contra
la ventana. Abrí la ventana y lo cacé al vuelo.
Era la analogía más
próxima a un escarabajo de oro que pueda darse en nuestras
latitudes, a saber, un escarabeido (crisomélido), la Cetonia aurata,
la «cetonia común», que al parecer, en contra de sus costumbres
habituales, se vio en la necesidad de entrar en una habitación
oscura precisamente en ese momento. Tengo que decir que no me había
ocurrido nada semejante ni antes ni después de aquello, y que el
sueño de aquella paciente sigue siendo un caso único en mi
experiencia.
C. G. Jung,
Sincronicidad como principio de conexiones acausales.[2]
La mujer de un paciente mío de cincuenta y tantos años me contó una
vez en una conversación coloquial que, cuando murieron su madre y su
abuela, se congregó, ante las ventanas de la habitación de las
fallecidas, un gran número de pájaros, cosa que yo ya había oído
contar más de una vez a otras personas. Cuando el tratamiento de su
marido estaba a punto de concluir porque había desaparecido la
neurosis, le aparecieron unos síntomas leves que yo atribuí a una
afección cardíaca. Lo remití a un especialista que, tras el primer
examen clínico, me comunicó por escrito que no le había encontrado
nada que fuera motivo de preocupación.
Cuando mi paciente regresaba
a casa tras esta consulta (con el informe médico en el bolsillo), se
desplomó de repente en plena calle. Cuando lo llevaron a casa
moribundo, su mujer ya estaba inquieta y asustada porque, al poco
rato de haber marchado su marido al médico, se había posado en su
casa una bandada entera de pájaros. Como es natural, inmediatamente
recordó los similares sucesos que habían tenido lugar a la muerte de
sus parientes, y se temió lo peor.
C. G. Jung,
Sincronicidad como principio de conexiones acausales.[2]
-
Otro ejemplo clásico de sincronicidad apunta a un suceso acontecido
en la vida del actor Anthony Hopkins. Cuando éste fuera contratado
para actuar en la película La mujer de Petrovka, no consiguió
encontrar en ninguna librería londinense la novela de George Feifer
en la que se basaba el guión. Frustrado y aburrido, se dispuso a
tomar el Metro para regresar a su casa.
Estaba sentado en la
estación de Leicester Square cuando, de pronto, halló el libro en un
banco. Se quedó tan asombrado de su buena suerte que ni siquiera
reparó en las anotaciones que el volumen tenía en los márgenes. Dos
años más tarde su sorpresa fue aún mayor. Al conocer al autor
durante el rodaje del filme, éste le dijo que había perdido su
ejemplar anotado.
Dicho ejemplar era el mismo libro que Hopkins
había encontrado en la estación olvidado sobre un banco.
Referencia
bibliográfica
-
Jung, Carl Gustav (2004),
Sincronicidad como principio de conexiones acausales (1952). Sobre
Sincronicidad (1952), Obra completa volumen 8: La dinámica de lo
inconsciente. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 9788481645873.
Notas
-
A través del espejo, de Lewis Carroll, Capítulo 5, Lana y Agua. En
Carroll, Lewis (1999), Alicia anotada: Alicia en el país de las
maravillas. A través del espejo, 233, Madrid: Akal Ediciones. ISBN
9788473396943.
-
Es una mermelada muy buena –dijo la Reina.
-
Bueno, de todos modos hoy no me apetece.
-
Hoy no la tendrías aunque quisieras –dijo la Reina–. La regla es:
mermelada ayer, mermelada mañana... pero no hoy.
-
Pero de vez en cuando debe haber «mermelada hoy» –objetó Alicia.
-
No; no puede ser –dijo la Reina–. La mermelada toca al otro día;
como comprenderás, hoy es siempre éste.
-
No os comprendo –dijo Alicia–. ¡Lo veo horriblemente confuso!
-
Es lo que pasa al vivir hacia atrás –dijo la Reina con afabilidad–:
siempre produce un poco de vértigo al principio...
-
¡Vivir hacia atrás! –repitió Alicia con gran asombro–. ¡Jamás había
oído nada semejante!
-
Sin embargo, tiene una gran ventaja: la memoria funciona en las dos
direcciones.
-
Desde luego, la mía solo funciona en una –comentó Alicia–. No puedo
recordar cosas antes de que hayan sucedido.
-
Es mala memoria, la que funciona sólo hacia atrás –comentó la Reina.
-
Jung, Carl Gustav (2004), Obra completa volumen 8: La dinámica
de lo inconsciente. Sincronicidad como principio de conexiones
acausales, 433, Madrid: Editorial Trotta. ISBN 9788481645873.
|